MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés

El fascinante libro de Harari (2015 ‘Sapiens’) se debate en constante dilema entre los alcances de la humanidad, en tan solo 70.000 años de historia, y los constantes riesgos de transformación (¿desaparición?) a manos del calentamiento global, la cibernética o nuevas lluvias de asteroides.
Se trata de una obra amena, profunda en su discurrir y abreviada, pues sintetiza 100.000 años de historia terrenal en tan solo 400 páginas; Harari es un PhD, historiador de Oxford, vinculado a la Universidad de Jerusalén, quien denota buen dominio de la psicología y la biología, pero tan solo aceptable conocimiento de economía y de sus instituciones.
Así, la obra de Harari no alcanza la profundidad analítica de quienes se han concentrado en los últimos 2.000 años de historia, relacionando formas de producción, instituciones, religión, cultura y política, tal como lo han hecho Acemoglu y Robinson (2013, ‘Why Nations Fail’; y 2019 ‘The Narrow Corridor’) y, el menos conocido, Oded Galor (2021 ‘The Journey of Humanity’).
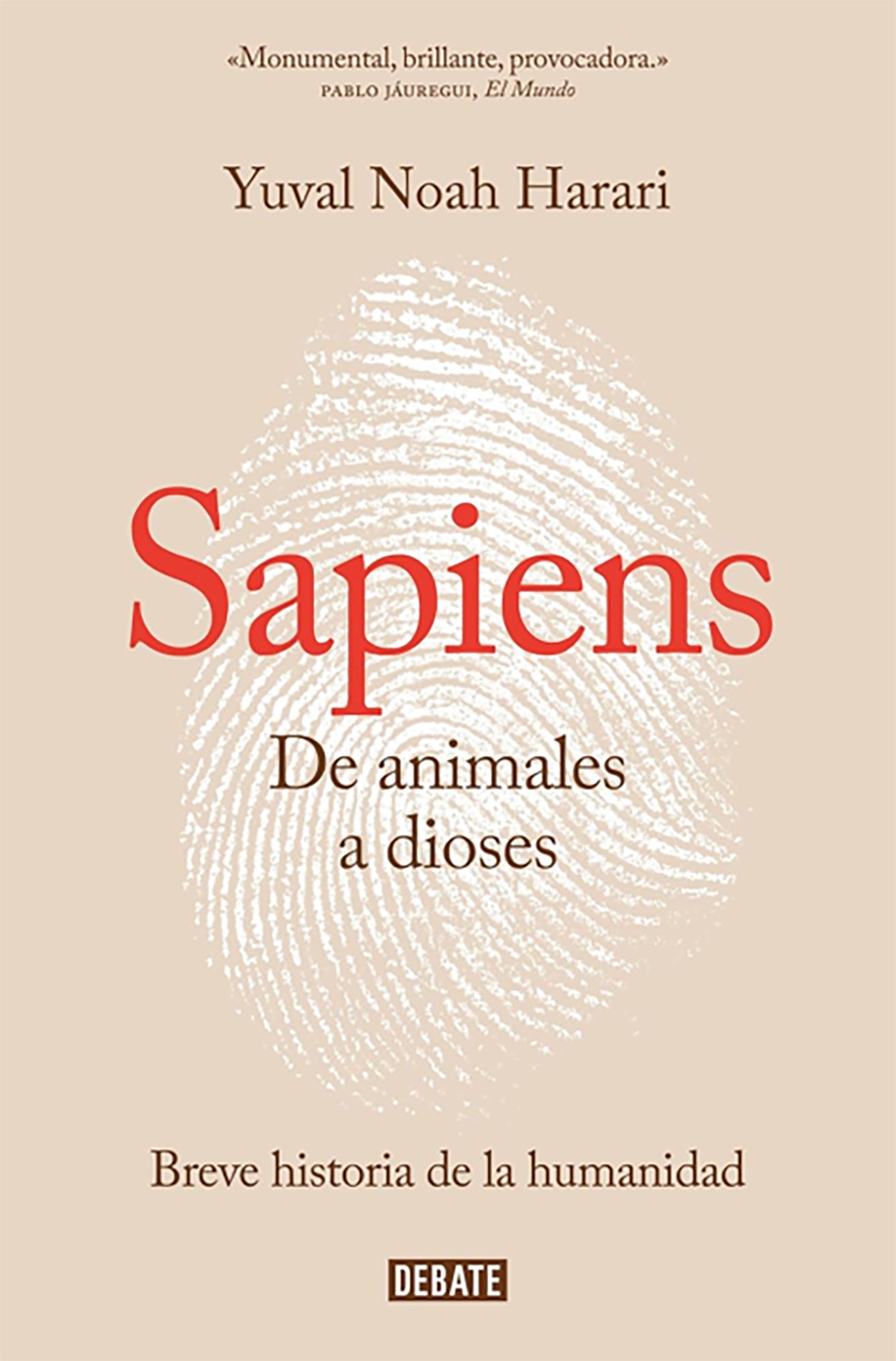
Los análisis de Harari están más en el ámbito antropológico, al mejor estilo de su gran amigo Jarred Diamond (1997 ‘Guns, Germs, and Steel’). Curiosamente, Harari no cita la importante obra de Diamond ‘Colapso’ (2005), donde detalla cómo la sobre expansión poblacional aceleró el declive de civilizaciones como los Incas y Aztecas. Y es que resulta que, según Harari, la revolución agraria (intensiva en cereales y ganado) fue un “segundo mejor”, pues si bien permitió expansión del ADN-sapiens, ocasionando las sobre expansiones poblacionales, ello causó deterioro en calidad nutricional y “tensión-social” en el día-a-día.
Al finalizar su libro, Harari se mete en el campo especulativo de si, pudiéramos medir un “índice de felicidad”, ¿acaso este índice sería hoy superior al que se tuvo cuando la humanidad vivía nómada? ¿un sapiens no tan inteligente sensorialmente?
Se trata de una discusión poco científica, pero que probablemente ha elevado la venta de sus libros. Harari se declara amante del budismo y preocupado por la felicidad bajo multiplicidad de factores culturales, religiosos y geográficos y quien provee las tres aristas de la felicidad (sensorial, social e individual). Pero, como se sabe, ellas son fácilmente incompatibles, volátiles y difícilmente cuantificables.
Cuestión muy distinta es el debate sobre la construcción del “Estado del Bienestar”, que Harari evade. Este es el que abordan con relativo éxito Acemoglu y Robinson (2019) y Galor (2021), donde ha venido profundizándose de manera multidisciplinaria, incluyendo saludable dialogo entre economistas, antropólogos, biólogos, sociólogos, psicólogos de masas y ciencio-politólogos. Me llevo la positiva sensación de que “la narrativa general” ahora favorece las complejidades de “dobles causalidades”, por ejemplo, entre crecimiento y densidad poblacional, entre geografía e instituciones, entre colonización y “tendencias culturales”, al decir de Galor (2021).
Este se remonta al sostenido entre cristianismo (oscurantista de Constantino) y judaísmo (alfabetizador); o efectos de universalización educativa de Gran Bretaña y Francia en siglos XVII-XVIII. Karl Marx (1880) postulaba la dominación de la estructura productiva sobre instituciones; mientras que Max Weber (1902) invertía la causalidad argumentando que fueron ideas protestantes las que promovieron el capitalismo del rédito, el ahorro y donaciones masivas que sembrarían el “capital social” (Putnam, 1960).
Uno de los argumentos más fuertes sobre sostenibilidad poblacional se relaciona con la geografía, el clima y los gérmenes que en Euro-Asia favorecieron el pastoreo y la ganadería, mucho antes que en África. Los devastadores efectos del mosquito tse-tsé sobre humanos y ganado hicieron que en África se vieran minados los esfuerzos de mejoras en cultivos, mientras en Euro-Asia no existió tal problema y el manejo centralizado de aguas, por ejemplo en China, facilitó desarrollos tempranos de cultivos y expansión poblacional. Tema omitido por Harari, pero enfatizado por Galor (2021).
Otro interesante argumento de incidencia “geográfica en la sombra” tuvo que ver con el efecto de oleadas de peste en Europa que, al devastar poblaciones, durante siglos X al XV, redujeron drásticamente las densidades poblacionales. Curiosamente, esta situación resultó favorable a innovaciones productivas que en grandes asentamientos (como China o India) eran imposibles de adoptar.
Así que cuando Acemoglu y Robinson (2013) argumentan la dominancia de instituciones sobre factores geográficos, culturales o religiosos terminan presos de la errada idea de preponderancia de un único factor y a la Weber olvidan los imbricados efectos de “doble causalidad” (arriba explicados).
Considero que lo ilustrado por Acemoglu y Robinson (2018) precisamente demuestra que “las instituciones no dominan” a los otros factores, sino que son el resultado de múltiples factores de desarrollo: geografía, gérmenes, poblaciones, culturales, religiones y arreglos institucionales alrededor de todo ello. Y de allí la imposibilidad de tener una fórmula expedita para construir instituciones inclusivas. Más aún, Galor (arriba citado) postula que las culturas dejan trazas de muy largo plazo que hacen difícil alterar instituciones en el corto y mediano plazo y explican prevalencia en diferenciales del Gini.
En particular, las Magníficas 7 tuvieron rentabilidades de 23% anual en 2025 (en dólares), mientras que el resto del S&P 500 (no Magníficas 7) se valorizó 10% el año pasado.